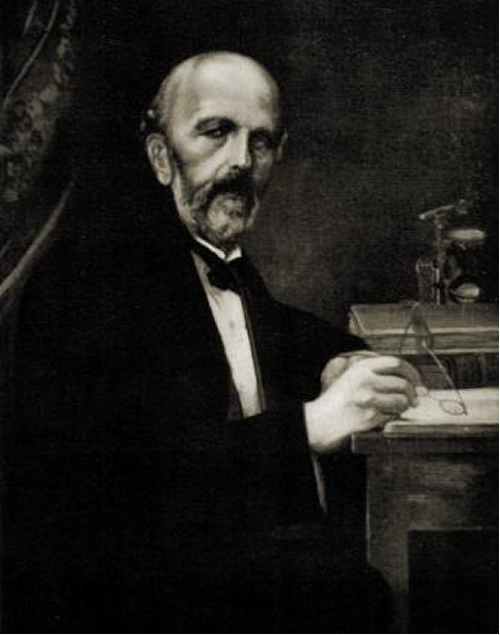Andrés Rodríguez González Abril 8th, 2018
Capítulo 5.-
Edmond C. Boissier, el botánico y Simón de Rojas Clemente y Rubio, el agrónomo: Dos científicos unidos por los pinsapos.
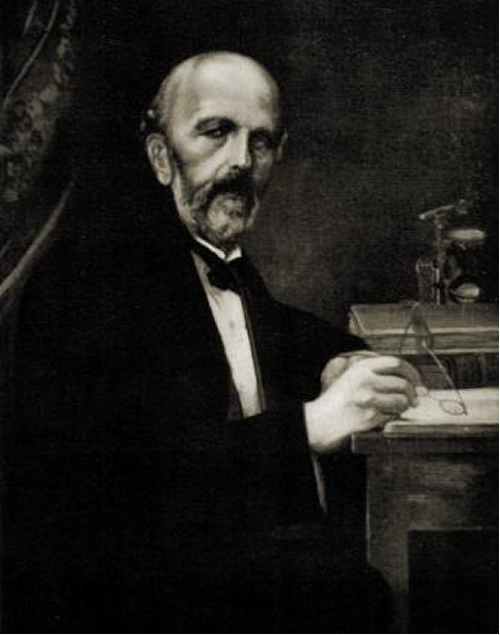
La referencia bibliográfica de García Guardia (1) es un ejemplo más del convencimiento del mundo botánico hispano hasta bien entrado el siglo XXI, que Simón de Rojas Clemente y Rubio había perdido la herborización realizada en “su viaje por la Serranía de Ronda y de sus observaciones hechas en el reino de Sevilla en 1.807, 1.808 y 1.809…”; pero no sólo fue García Guardia, casi todos los autores que escribieron sobre flora andaluza y española recogen la frase anterior de Mariano de Lagasca y Segura, el botánico más ilustre de comienzos del siglo XIX, que además aseguró haber sufrido la destrucción de “lo más selecto de mi herbario y biblioteca y lo que es más, todos mis manuscritos, fruto de treinta años de observaciones”(2).Pero la transcripción del material elaborado por Simón de Rojas en sus viajes a Andalucía entre 1.804 y 1.809 para escribir una Historia Natural del Reino de Granada por parte de A. Gil Albarracín en el año 2.002 (3), han permitido una visión diferente a la que todos los investigadores y aficionados teníamos del tema.
Bien es cierto que la brutal represión desencadenada por Fernando VII en Madrid, extendió por toda España el ambiente antiliberal y anticientífico. En Sevilla, el 13 de Junio de 1.810,las turbas arrojaron al río Guadalquivir gran parte del conocimiento botánico de la época en forma de herborizaciones y de notas científicas del gran Lagasca. Pero, contrariamente a lo que se ha pensado durante doscientos años, el material de Simón de Rojas no desapareció en el Guadalquivir, al menos la mayoría se salvó para permanecer, olvidado y cubierto de polvo en los sótanos del Real Jardín Botánico de Madrid. El error parte de las palabras de Lagasca que escribió “…Sevilla es el sepulcro de varias producciones útiles de ciencias naturales. Allí perdió Clemente el resultado de su viaje por la Serranía de Ronda…”.
Clemente en sus viajes por Andalucía para escribir la Historia Natural del Reino de Granada, había visto y nombrado el “pinsapo”. Concretamente, el 28 de agosto de 1.809 en la subida desde Grazalema al Pico de S. Cristobal, cita al Abeto como el árbol más común que todos juntos, llega hasta muy cerca de la cumbre.” .“El pinsapo sólo sirve para tablas y vigas de casa y para leña”. “El guarda sólo custodia el quejigo, el alcornoque y la encina”. Más explícito es en sus manuscritos del 5 de septiembre de ese mismo año, al relatar en el tramo del camino entre Ronda y Tolox: “Entramos luego en el pinar en que hay algunos quejigos y todo lo demás pinsapos. Se parecen algo estos vistos a cierta distancia al ciprés por lo oscuro de su color y por su forma cónica, bien que el cono es de base más ancha y muy poco prolongado. Sus ramas salen casi horizontales y cuelgan por la punta arqueándose algo. Aquí se crían más altos (hasta más de 40 varas) que en el Pinar, al parecer por que a éstos del Pinar les cortan la guía de jóvenes para palas de hornos y otros usos, y los hay bastante gruesos. Uno de ellos, que llaman de las siete vigas, tiene en efecto siete ramas que suben muy altas y casi iguales muy perpendiculares, partiendo en cerco y con simetría alrededor del centro del tronco, que esta ileso; fenómeno hermoso que no deja de ser notable y que llama la atención cuantos pasan por este camino, hallándose por fortuna junto a él, a la izquierda, poco antes de llegar al Puertecillo de las Ánimas”. (3)
Así pues, Clemente, conoce y nombra el Pinsapo en 1.809, 28 años antes de la llegada de Boissier a Andalucía. Ya Calera y Montilla (4), en su estudio sobre el Pinsapar de Grazalema, hablaron de esta posibilidad antes de la transcripción de Gil Albarracín, para ellos y cualquier conocedor de la personalidad de Simón de Rojas es imposible pensar que a una persona tan meticulosa, trabajadora y concienzuda como él se le escapara la presencia de un árbol tan llamativo como el pinsapo.
Una parte del material recopilado por Simón de Rojas Clemente si desapareció víctima de las revueltas populares, pero no el grueso del trabajo que Clemente guardaba celosamente, junto a otras cosas en su casa, Es el mismo Clemente quien escribe las siguientes palabras: “…los disturbios públicos me hicieron perder riquísimas colecciones fruto de una expedición hecha a tanta costa, así en Sevilla, como en toda la Andalucía Baja, y muchísimos apuntes importantes. (3).
Cuando muere Clemente, en 1827, diez años antes de que Boissier llegue a España, se ordena por medio de una real orden a la Directiva del Real Jardín Botánico (Institución de la que Clemente fue Bibliotecario y Presidente de la Junta Directiva entre otros cargos),“…se trasladen, sin pérdida de tiempo, de la casa mortuoria de Don Simón de Rojas Clemente los manuscritos, minerales y demás efectos pertenecientes a la Historia del Reino de Granada…“ . Sin embargo en el recibo no aparece referencia a los manuscritos que, doscientos años después fueron encontrados en los sótanos del Jardín Botánico apilado en ocho gruesos tomos encuadernados en pergamino.

Boissier, camino de regreso a su tierra suiza después de su viaje por Andalucía, en octubre de 1837, descansa brevemente en Madrid, aprovecha para ver el Real Jardín Botánico y complementar algunas de sus observaciones botánicas, pero sobre todo, es la ocasión de visitar al venerable Lagasca, algo que le había encargado especialmente su maestro, Agustin-Pyrame de Candolle, profesor de la academia de Ginebra donde Boissier había realizado estudios. Encuentra Lagasca muy mayor y deteriorado; era un anciano que había vuelto de su exilio en Londres donde había partido con el regreso absolutista provocado por los Cien Mil Hijos de S. Luis, exilio desde 1823 hasta 1834. Tan sólo tres años antes de la llegada de Boissier, el venerable Lagasca había sido restituido a su puesto en el Jardín Botánico, y aún lamentaba la pérdida de su magnífico herbario y sus notas arrojados al río Guadalquivir, cosa de la que no se recuperó nunca. Boissier, no vio en Madrid el material del viaje de Clemente al que se la había perdido la pista al morir éste (3), tan sólo algunos pliegos con material botánico estaban en un armario del Jardín Botánico que estaban guardados bajo una llave que, los conserjes, según dijeron, no consiguieron encontrar. Al parecer, el “extravio” de notas, herbarios e investigaciones era frecuente y muchos de ellos acababan siendo presa de traficantes que los vendían a museos extranjeros. Escribe Boissier sobre Simón de Rojas: “…sus herbarios y sus manuscritos existen en parte en el Jardín Botánico de Madrid donde nadie ha pensado aún en desenterrarlos del polvo que los cubre. Nada se conoce de su viaje a excepción de algunas plantas descritas en el folleto de Lagasca…”. Boissier reconoció los méritos de Clemente al dedicarle una planta singularmente bella, la Linaria clementei.
Se ha especulado bastante, y yo mismo lo he llegado a creer en alguna ocasión, que Boissier se basó para su gran descubrimiento, la descripción científica del “Abeto del Sur”, el Pinsapo, en el material de Clemente que, evidentemente, conoció antes que Boissier, pero ahora estoy en condiciones de afirmar que el único conocimiento previo que Boissier pudo tener del Pinsapo fue alguna pequeña rama seca en el herbario de Haenseler. Y he aquí que la vida de Boissier, el gran botánico europeo, se vuelve a cruzar con Clemente, el gran agrónomo español. Vidas que se cruzan en dos personajes con muchas cosas en común pero que no se conocieron nunca. En común tuvieron su pasión por las plantas, poseían gran capacidad de trabajo, el uso de metodología científica en sus investigaciones con la consulta de toda la bibliografía existente y de los eruditos locales, ambos eran de naturaleza bondadosa, personas humildes que conectaban perfectamente con las gentes del campo, ambos fueron viajeros incansables, científicos emprendedores,eran incansables si se trataba de buscar plantas hasta en las cumbres más inaccesibles o los abismos más peligrosos, apasionados del mundo musulmán (Boissier visitó Turquía y el norte de África varias veces, Clemente hablaba árabe y gustaba de usar atuendos árabes, por lo que popularmente se le conocía como “el sabio moro”), y sobre todo son dos científicos a los que unirá siempre el Abeto del Sur, el Pinsapo.
La ocupación francesa de Andalucía sorprendio a Clemente en su trabajo de profesor de Agricultura en el “Jardín Experimental y de Aclimatación de La Paz”, creado en Sanlucar de Barrameda por Godoy, viajo a Madrid y desde allí regresó a Andalucía para trabajar como secretario de Antonio de Zea, nombrado Prefecto de Málaga por las tropas francesas. Después de la recuperación del trono por parte de Fernando VII, sufre una depuración que le aparta de sus funciones en el Jardín Botánico de Madrid y le lleva, exiliado, pobre y desposeido de su sueldo, a su pueblo, Titaguas, en Valencía. En Málaga entabla amistad con el boticario Haenseler. Entre 1.812 y 1.815 busca desesperadamente que le rehabiliten en su puesto de trabajo y tiene que conseguir informes favorables con ese fin. Dice así una carta remitida por Antonio Cabrera (amigo de Clemente) a Lagasca: “…en Málaga, en la botica que llaman de la Espartería, cuyo dueño es un tal Santaella, se halla de oficial un suizo, que habiendo venido a servir al ejército, le dejo al principio de esta rebuxina y se puso a boticario, porque en su país había tenido algunos principios de eso. Se llama D. FelixHaenzeler. Cuando estuvieron en esa ciudad, Zea de Precefto y Clemente de Socio o Secretariosuyo, trabaron amistad. No hay duda que es aficionadísimo a la botánica, ellos me le hicieron conocer, o por decir mejor, fueron ocasión de que le conociese”. (5). La afición de Haenseler por la botánica se debe en gran parte a su amistad con Clemente, es muy probable que Clemente informará a Haenseler de la presencia del extraordinario abeto de la Serranía de Ronda. La explicación de como se hizo el boticario malagueño de una rama de pinsapo para su herbario, rama que posteriormente mostró a Boissier, es desconocida. En los intentos de Clemente de ser rehabilitado se conoce una carta que en 1.814 escribió a su amigo y colega Lagasca en la que le dice “…según me avisa el buen Haenseler mi justificación se hará en Málaga perfectamente, pero se necesita para ella algo de tiempo. No se ha pedido allí ningún informe para mí.Mívida allí fue tan retirada que, según dice Haenseler y yo me lo sabía ya, nadie me conoce allí ni mi nombre por mal y pocos me conocen por bien”. (5).
Podemos preguntarnos la razón por la cual Clemente nunca publicó sus manuscritos y actualmente, sería mucho más conocido de lo que es. Y otra pregunta que surge de inmediato es la razón de que no hubiera publicado la descripción del Pinsapo como nueva especie y los honores de tal hecho hubieran recaido en él y no en Boissier. Las razones pueden ser varias, Clemente era agrónomo y no botánico. Su obra cumbre es un fabuloso“Ensayo sobre las variedades de la vid común que vegetan en Andalucía” de 1.807 y magníficamente ilustrado; también es muy conocido por un inacabado amplísimo estudio sobre los cereales españoles “CeresHispanica”. Es decir, fue bastante más agrónomo que botánico. Por eso sin duda, confundió el abeto Pinsapo con el abeto de los Pirineos, Abies alba, que al ser el mismo que el europeo ya estaba descrito. Clemente sufrió la incomprensión, la brutalidad y la incultura de una época triste de la Historia de España, los últimos años de su vida intentó publicar su Historia Natural del Reino de Granada pero no obtuvo financiación para ello y, es una hipótesis muy personal mía, tampoco tuvo mucho interés por hacerlo. Fue rehabilitado en 1815 a su puesto en el Real Jardín Botánico de Madrid, pero en 1818 sufre su segundo proceso inquisitorial, tanto de este como del sufrido en 1805 salió absuelto pero, sin duda, con mucho miedo acumulado. La dureza de la vida de exiliado en su pueblo y el proceso inquisitorial debieron pesar lo suyo para no querer meterse en más lios, además en esas fechas estuvo gravemente enfermo de Vomito Negro. Pero sobre todo ellos debio primar que en sus manuscritos para la “Historia Natural del Reino de Granada” muestra gran preocupación por las cuestiones sociales como el origen de la miseria de los pueblos que atraviesa y la pobreza e incultura de las gentes humildes de Andalucía. Frases como “ lo mal puestas que están las haciendas en manos muertas”, “la sobra de frailes y canónigos”, “los mayorazgos son la ruina de la felicidad pública”, “la yegua es más protegida de la ley que la mujer misma” , “En Motril, a pesar de contar con unos 10.000 habitantes no hay escuela gratuita de leer y escribir, los muchachos van por las calles desnudos y andrajosos, no hay casa de expósitos, no hay hospital”, “que dureza, que inhumanidad, que trastornos de ideas en los amos”, incluso llega justificar la violencia por razones de necesidad “¿de otro modo que habría de hacer esta infeliz gente sino tirarse sobre los que podían suministrarles el pan necesario de grado o por fuerza”. Con semejante manera de pensar no es de extrañar que Simón de Rojas tuviera cierto miedo a publicar su magnífico trabajo y que éste quedara oculto en el Jardín Botánico de Madrid tantos años.
El personaje central en el descubrimiento para la ciencia del pinsapo es Charles Edmond Boissier. En la época en la que llega a España, el conocimiento botánico de la nación es bastante escaso; y los pocos estudios que se tenían había sido destruido como con el caso Lagasca o almacenado sin más como el material de Simón de Rojas, dos ejemplos de la torpeza y miopía política de la que se ha hecho gala en este país respecto al conocimiento científico. Con esta situación y la importancia de sus descubrimientos, no es de extrañar que a Boissier, se le considere como el padre de la botánica andaluza.
Uno de los motivos por los que Boissier vino a Andalucía era la investigación ya que las posibilidades de descubrir nuevas especies en Europa estaban muy agotadas, pero también la visión romántica que otros viajeros habían trasmitido en Europa (6); efectivamente, el ginebrelino Boissier, forma parte de un grupo de científicos y viajeros que atraídos por la Andalucía y las posibilidades de nuevas descripciones de especies, viajan a nuestra región (7). Por fortuna, actualmente se sabe mucho más de este personaje que hace unos años cuando, sólo unos pocos afortunados relacionados con el mundo de la botánica conocían su extraordinario trabajo (8).

Por su nieto Auguste Barbey (9) conocemos la excepcional personalidad de Boissier; en su libro, “A travers les forêts de pinsapo d´Anadalusie”, traducido en el año 1.996, nos muestra a un científico cariñoso y entrañable que poseía una extraordinaria capacidad de observación y sólidos conocimientos botánicos, un sabio alegre, sociable, que reía casi siempre, animoso, trabajador incansable, abierto a todo el mundo, en sus viajes infundía fuerza física y moral a sus acompañantes, pero a la vez, era persona de extraordinaria modestia e indulgencia. Todo ello retratado por Barbey con extraordinario cariño y devoción.
Boissier fue un incansable viajero que recorrió España, Argelia, Grecia, Egipto, Siria y Australia. Había sido discípulo de botánicos insignes como Agustin-PyrameDe Candolle en Ginebra y de Philip BarkerWebb en París, este último había recorrido Andalucía en 1.827, año de la muerte de Clemente. Entre 1831 y 1833 Boissierpermanece en París con su familia, conoce a personajes importantes como el general San Martín o el gran compositor F. Liszt, también a exiliados españoles (afrancesados, o colaboracionistas con las tropas invasoras) y suramericanos con los que aprende el idioma; sin duda animado por su maestros De Candolle (que estaba en contacto con Lagasca) y Webb, preparó metódicamente su viaje, estudiando todos los detalles y aprendiendo español. Un primo de su madre había estado con las tropas francesas en la Península, en la Serranía de Ronda concretamente y también le anima en su idea de visitar España. El Duque de Feria en 1836, a quien había conocido en París unos años antes, le anima a emprender el viaje informándole que había escrito a los encargados de los cinco grandes puertos del sur de España para que no pongan obstáculos a su viaje.
En 1.837, con 31 años de edad llega a Motril y por caminos costeros continua hasta Málaga, donde contacta con el boticario Félix Haenseler y su discípulo Pablo Prolongo.También conoce en Málaga a Rambur, entomólogo francés que residió en esa ciudad. Haenseler era de origen bávaro y tenía contacto con los botánicos europeos, a él venía recomendado por De Candolle. Los farmacéuticos malagueños colaboraron entusiástica y desinteresadamente con Boissier. En el herbario de Haenseler vio por primera vez ramas y acículas de pinsapo. La atención y ayuda que Boissier encontró debió ser importante puesto que le dedicó algunas especies nuevas de plantas que descubrió.
El día 11 de mayo sube a la sierra de Mijas y continua hasta Estepona para buscar, el pino, picea o abeto cuyas ramitas le habían enseñado los farmacéuticos malagueños. En Sierra Bermeja pudo ver los pinsapos pero no vio ninguna piña, por lo tanto no podía describir la especie ni tan siquiera el género de aquel curioso árbol al que los lugareños llamaban “Pinsapo” o “Pinzapo”. Desde Estepona se dirige a Ronda con la idea fundamental de conocer la belleza de la ciudad de la que le habían hablado y su famosa Feria de Mayo. De Ronda marcha a Gibraltar y regresa a Málaga donde descansa y ordena su material, de nuevo se pone en marcha herboriza en Sierra Tejeda antes de llegar a Granada. A lo largo de 16 días realiza su esforzado trabajo en Sierra Nevada, tan sólo al alcance de montañeros con experiencia y con gran fortaleza y absolutamente entusiasta en su misión botánica. Desde Granada, ya a finales de septiembre, se encaminó de nuevo a Málaga y sube ahora a la Sierra de Las Nieves acompañado de Haenseler y Prolongo para tratar de identificar científicamente el pinsapo, tiene la suerte de hallar árboles con piñas con lo que ya puede definir el género y la especie como “Abies pinsapo”, tiene el detalle de mantener el nombre popular, cualquier científico engreído le hubiera puesto su nombre propio. La colaboración con los boticarios malagueños no quedo tan solo ahí, fue necesario que le enviarán piñas masculinas y femeninas obtenidas en la Sierra de las Nieves en la época de crecimiento y que de no ser por ellos, hubiera sido imposible obtenernas por parte del autor de la descripción de la nueva especie. A principios de octubre parte a Cádiz desde donde marcha a Sevilla, viaja a Madrid donde conoce a Lagasca para después dirigirse a su país.
Sus descripciones son un modelo de rigor científico, un ejemplo de literatura histórica y de calidad literaria. Recoge gran cantidad de anécdotas ligadas a lo extraño que resultaba en los pueblos andaluces la presencia de un extranjero que se pudiera dedicar sólo a estudiar y recolectar plantas. A veces le confundieron con espía, otras por buscador de oro, hasta una familia de Trevelez le confundió con un pariente que, quince años antes, había emigrado a América. Pocos autores extranjeros han descrito una corrida de toros en la plaza de Ronda tan bien documentada, la vida de la ciudad en fiestas, el folklore popular, la vida en las posadas, su relación con los lugareños con tanta perfección, detalles y cariño como Boissier.
La descripción de la corrida de toros a la que asistió en Ronda es fiel reflejo de su caracter. Después de analizar con detenimiento la plaza y el público asistente se centra en el propio espectáculo, los atuendos y la lidia, utiliza expresiones en castellano cuando son necesarias y termina, como buen extranjero, con las siguientes palabras: “En Ronda teníamos como matador de toros al célebre Montes, la primera espada de España y la gloria de la tauromaquia; su fama había contribuido poderosamente a atraer a la corrida una afluencia considerable de gente y aquella tarde acabó con todos los toros que tenía que lidiar con una rara destreza y con el fragor de unos aplausos frenéticos. Seis toros y una docena de caballos perecieron en esta función que duró más de tres horas, el público se retiró, cada uno discutiendo, tomando partido por el mérito de uno u otro combatiente. Ni un solo torero fue herido, casi podría decir que lo sentí por lo odioso y cobarde que encontraba este combate tan desigual entre un grupo de hombres aguerridos y avezados que apenas se exponen, y un desgraciado animal irresistiblemente condenado a muerte y torturado a fuego lento.”
La descripción del descubrimiento del pinsapo es el punto central de toda la obra de Boissier. Acompañado por Prolongo y Haenseler en septiembre sube a la Sierra de La Nieve pasando por Cartama, Casarabonela, Alozaina y Yunquera, desde allí se encaminan al Convento de Nuestra Señora de Las Nieves. Por las descripciones que hace se puede deducir que la vegetación arbórea estaba bastante esquilmada por el pastoreo y, tal vez, por las talas realizadas, años atrás, para alimentar los altos hornos de galena antimonial de las minas de S. Eulogio, muy próximas al convento.
Sin duda es mejor utilizar sus propias palabras para describir el momento en que localiza su objetivo: “El guía nos mostró desde lejos el primer pinsapo. Dando gritos de alegría corrimos llenos de emoción, pero, desgraciadamente, el árbol no tenía fruto. Un segundo, un tercer, me dan falsas esperanzas sucesivamente. Al fin, soy lo bastante afortunado como para encontrar uno, cuyas ramas superiores están cargadas de piñas tiesas. Nos apresuramos a trepar para cogerlas, y ya no nos queda duda sobre el género de este árbol singular. Era, ciertamente, un Abies, vecino de nuestro abeto blanco. El principal objetivo de mi excursión estaba logrado…”.
Su experiencia botánica en Andalucía se tradujo en la publicación de cinco obras
- Elenchus plantarum novarum minus que cognjitarum, guas in itinerare Hispanicolegit (Ginebra, 1838)
- Voyage botanique dans la midi d’ Espagne pendant l’ annnèe 1837 (París, 1839-1845).
- Diagnoses plantarum orientalium novarum (Ginebra, Leipzig, Paris, Como, 1842-1859).
En colaboración con Reuter
- Diagnoses plantarum Hispanicum, praesertim in Castella Nova lectarum (Ginebra, 842) y Pugillus plantarum novarum Africae Borealis Hispaniae que Australis (Ginebra 1852). Donde se relaciona la flora andaluza y la norteafricana.
Algunas especies andaluzas descritas por Boissier, aparecen por primera vez en
- Podromus systematis naturalis regni vegetavilis (Paris, 1824-1874) de A. P. de Candolle
Sin duda, la aportación más importante de Boissier al conocimiento botánico fue “Voyage botanique dans la midi de l´Espagne pendans l´ annne 1.837” publicado en París en un formato de dos volúmenes, espléndida obra de gran belleza, acompañada de geniales láminas dibujadas por M. Heyland, donde se la que muestra con rigor y detalle los acontecimientos de su viaje. El primer libro es un catálogo con 1.900 plantas de las cuales 236 especies y variedades se dieron a conocer por primera vez para la ciencia. (10)
Bibliografía:

(1) García Guardia, G . “Flores Silvestres de Andalucía”. Editorial Rueda 1.988.
(2) Pezzi Ceretto, M. Estudio preliminar del “Viaje Botánico al sur de España durante el año 1.937, de Charles EdmondBoissier. Edita Fundación Caja de Granada y Universidad de Málaga. 1.995.
(3) Clemente Rubio, Simón de Rojas. “Viaje a Andalucía. Historia Natural del Reino de Granada. 1.801-1.809”. Editado por Antonio Gil Albarracin en el año 2.002. GBG Editora. Almería.
(4) Calera González, A. y D. Montilla Castillo. “El Pinsapar”. Educa nº 27 pag. 27-32. 1991.
(5) El Naturalista y Farmaceútico germano-español Feliz HaenselerJeger (1.780-1.841) en la Málaga de su época. Juan Pérez-Rubin. Acta Botánica Malacitana 37. 141-162
(6) Garrido Domínguez, A. “Rondando Ronda y sus viajeros”. Edita Colectivo Cultural Giner de los Ríos”. Ronda 2.004.
(7) Jiménez, F. “El viaje botánico a Andalucía de Edmond Boissier”. Jábega nº 41 pág. 65-75. 1.983.
(8) Equipo Arrayán. Artículos publicados en la revista “Ronda y La Serranía” nº 15, 21 y 22.
(9) Barbey, A. “A través de los bosques de Pinsapos de Andalucía”. Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Sevilla 1.996. Traducido del original editado en París en 1.931.
(10) Viaje Botánico al sur de España durante el año 1837. Charles Edmond Boissier. Edita Fundación Caja de Granada Universidad de Málaga. Colección Sierra Nevada y la Alpujarra Nº 13. 1.995
Tags: Antonio Gil Albarracin, Boissier, Grazalema, Haenseler, Lagasca, pinsapos, Prolongo, ronda, serranía de ronda, Simón de Rojas Clemente y Rubio